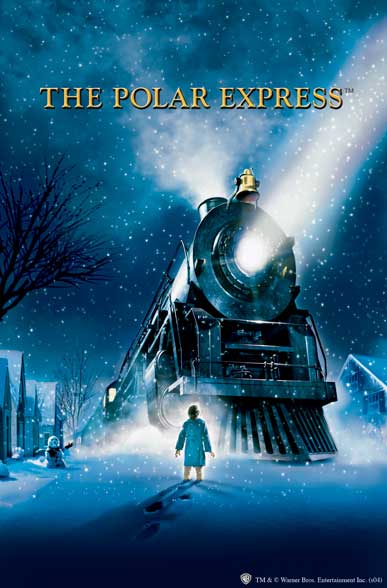Ponte las pilas, vente a las Termópilas. Es éste un tebeo visual basado como quien dice plano por plano en una narración gráfica en viñetas, y que utiliza las texturas, composición y a veces las modalidades de transición entre escenas propias del cómic. El resultado, si se le añade un impresionante trabajo de animación digital, es delicioso para amantes del cine visualmente impactante, y sólo por eso conviene no perdérsela. Ahora, viniendo de donde viene, no es para gente que le haga asquillos a la extravagancia, ni para amantes de la exactitud histórica, ni para quienes quieran finura ideológica. El género es épico-patriótico, heroísmo macho tanático a tutiplén, así que quien vaya se prepare para oír nuevas versiones del patriótico discurso de San Crispín en Enrique V de Shakespeare (hay que ver si da de sí Shakespeare)—"Quien sea hombre de verdad, que me siga; vamos a la muerte, pero ganamos la inmortalidad y el honor". Otra vez la band of brothers, muriendo para que el futuro hable de ellos, como en la Troya de Petersen o en Alejandro Magno de Oliver Stone. Bien, pues sí, así está el patio, en el siglo XXI como en el XVI como en el V a.c.—al menos si te metes en según qué películas.
Los iraníes han prohibido esta cinta, aunque tienen sus dificultades mentales para identificarse con los persas de antaño, que eran infieles, y además negros, según se ve en la película. Tampoco será la única que prohiban, vamos. Pero ésta es especialmente ofensiva porque da ciertos síntomas de ir preparando la avanzadilla del próximo ataque a Persia por parte de Bush. Claro que esto es cuestión de interpretaciones, y puestos a interpretar, podrían haberse identificado los neopersas con Leónidas, por qué no. Arriba pongo una ilustración de Ahmadineyad resistiendo las seducciones del Nuevo Orden Mundial: hombre negro quererle aplicar la ley del embudo, y hablar con lengua de víbora.
Lo bueno y lo malo del género popular hiperhisterizado de una producción de Hollywood basada en un comic es que los mensajes ideológicos son a la vez primarios y ambiguos; extremadamente simplistas y extremadamente reversibles, a la manera en que funcionan estos retornos súbitos de lo reprimido. Para empezar, nos las vemos aquí con una cultura de hipermachos infanticidas, los espartanos, que educan a sus hijos en la perpetuación de la violencia. Ah, sí, también son al parecer la única esperanza de que la Humanidad alcance el estado de bienestar que le vaya a permitir iluminarse, y liberarse, y elaborar esta película. Para terminar de potenciar esa imagen no está mal que los ilotas brillen por su ausencia, y que veamos en Esparta una democracia de hombres libres dispuestos a resistir a las tiranías orientales.
Hombres, digo. Porque las contradicciones de los buenos siguen apareciendo. Primero son liberadores de las mujeres—al emisario persa le sorprende que se deje intervenir a una mujer en una conversación de hombres. Luego vemos que en todas partes cuecen habas, y en Esparta a calderadas. No sólo no se ven por ninguna parte los filósofos, sino que la casta sacerdotal a la que siguen los espartanos tiene serios problemas de enfermedades cutáneas. Leónidas los desprecia, él sí es un ilustrado progresista, pero son estos asquerosos sacerdotes los que deciden si hay que hacer la guerra a los persas o no. Y en Esparta a las mujeres las tratan como basura, estos iluminadores del mundo occidental; aún gracias que la mujer que más vemos es la reina, pero con su dignidad real y todo, la viola con su consentimiento (sic) el malo de la película, mientras su marido está mostrando su metal a los persas. "Esto te va a hacer pupa", le dice con su cara de Willem Dafoe.
La idea era que la dejasen hablar a la reina, aunque sea mujer, ante la Cámara de Representantes, y al final la dejan, pero con asquillos (y allí mata a su violador). Estos representantes son los Demócratas, que se niegan a enviar más tropas a la guerra contra el terror, mientras unos pocos valientes están defendiendo en un congosto (alegórico de la penetración anal) si Occidente ha de caer o pervivir.... Al final, tras la muerte de Leónidas, se impone la razón, y por fin los griegos luchan contra el Terror Oriental usando todo el poder de sus armas nucleares, en lugar de quedarse en casa con los niños y las mujeres.
Oriente es que da asco. Todo orgías a tiempo completo de lesbianas deformes, o bien ninjas sin vida sexual creíble; brigadas sobrantes del ejército clon del General Grievous, orcos de las cavernas... gente a la que no se le puede conceder el sufragio. Está liderado Oriente por Jerjes—un Cleopatro de catafalco, un guardián de club gay sado/maso, que quiere hacer que todo dios se arrodille ante sus calzoncillos dorados y pague peaje poniendo el culo. Es justo que ya que Leónidas no logra matarlo, al menos le arranque algunos de los piercings de más que lleva, ensartándoselos con un lanzazo. Lo que supongo será también una expresión más indirecta de deseos alocados... Es ésta una película muy interesante para gays de los de gimnasio, aceite y braguero prieto, pero únicamente si tienen ciertos problemas de auto-odio. Como digo, lesbianas jorobadas, homosexualidad sado-maso, satanismo (del de choto), la parada de los freaks, todo eso es lo que nos ofrece Oriente. ¿Pero no era Occidente el que traía la decadencia al mundo? Yo creía que a los gays en Teherán los ejecutaban. En fin, que termina Leónidas con más flechas clavadas que San Sebastián. Y es que en estas batallas de homosociales contra homosexuales, al final ya no sabe uno en qué equipo juega.
Como digo, los mensajes a este nivel de histerización pop son totalmente reversibles; los salvadores del mundo son también los suicidas que se vuelan a sí mismos por la fe. El desembarco de Jerjes es el desembarco del Imperio, la Tormenta del Desierto que ya no se sabe si ataca a Oriente o a Occidente.Y la barba de Leónidas se parece más a la de Bin Laden que a la de Bush, eso también queda bastante claro en la película. Cuánta mala conciencia hay acumulada, y qué bien la exhiben estas películas como quien no quiere la cosa...
300. Dir. Zack Snyder. Written by Zack Snyder, Kurt Johnstad and Michael Gordon, based on the graphic novel by Frank Miller and Lynn Varley. Cast: Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West, David Wenham, Vincent Regan, Michael Fassbender, Tom Wisdom, Andrew Pleavin, Andrew Tiernan, Rodrigo Santoro, Giovanni Cimmino, Tyler Max Neitzel, Tim Connolly, Marie-Julie Rivest. Music by Tyler Bates, Cinematogr. Larry Fong, ed. William Hoy, prod. des. James D. Bissell, Art dir. Isabelle Guay, Nicolas Lepage, Jean-Pierre Paquet; set decor. Paul Hotte, costume des. Michael Wilkinson. USA: Warner Bros. / Hollywood Gang /Atmosphere / Legendary Pictures / Virtual Studios, 2006.
—oOo—